Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento.
Todo es Vuestro:
Y toda mi voluntad; Todo mi haber y mi poseer.
Vos me disteis, A Vos, Señor, lo torno.
Disponed de ello Según Vuestra Voluntad.
Dadme Vuestro Amor y Gracia, Que éstas me bastan.
Amén.
San Ignacio de Loyola
Quienes somos creyentes recurrimos con frecuencia a esa oración que el mismo Jesús nos enseñó para comunicarnos con Dios: el Padre Nuestro. Con ella nos encomendamos, pedimos, agradecemos… y, muchas veces, encontramos consuelo.
Hace algunos días tocaron a mi puerta. Salí a ver quién era y me encontré con dos jóvenes Testigos de Jehová. Con una sonrisa amable, luego del saludo inicial, uno de ellos me lanzó una pregunta directa:
—¿Cómo cree usted que es el Reino de Dios?
La pregunta me tomó por sorpresa, pero intenté responder con honestidad, desde lo que he sentido y vivido.
La charla se volvió amena, fluida. En un momento, uno de ellos me preguntó qué parte del Padre Nuestro me parecía más importante. Yo, acostumbrado a conversar con jóvenes, respondí con otra pregunta —no por evadir, sino para profundizar—:
—¿Cuál parte te resulta más difícil de aceptar?
Pensó unos segundos y respondió con seguridad:
—“Hágase tu voluntad.”
Y sí, le dije, eso es precisamente lo que más nos cuesta aceptar a los seres humanos: la voluntad de Dios. A veces incluso la cuestionamos. Porque una cosa es repetir esa frase… y otra muy distinta es aceptarla de corazón.
Nos pasa cuando recibimos un diagnóstico médico, cuando sufrimos un accidente, un percance inesperado. Lo primero que solemos preguntar es:
—¿Por qué a mí, Señor?
Y olvidamos que minutos antes habíamos dicho —con devoción, incluso cantado— “hágase tu voluntad”… sin comprender su verdadero peso.
En esos momentos, la naturaleza humana muestra su fragilidad. Nos enfrentamos a nuestros miedos, a nuestras limitaciones, intentando encontrar sentido a algo que, desde nuestra condición humana, se nos escapa: lo divino.
Pero es justamente ahí, en el dolor, la incertidumbre o la angustia, donde más se agudizan nuestros sentidos espirituales. Es ahí donde, paradójicamente, más nos acercamos a Dios. Son pruebas que desafían nuestra fe, pero también la fortalecen.
Las oraciones, entonces, dejan de ser simples palabras y se convierten en mantras divinos, capaces de abrir el espíritu y elevarnos a frecuencias más altas, más inmateriales, más místicas.
Desde la filosofía, la fe es definida como la creencia en una verdad sin necesidad de pruebas empíricas o racionales. Pero para quienes creemos, esa relación entre fe y razón va mucho más allá: es creer profundamente en lo invisible, en lo intangible, en lo que no se puede demostrar… pero sí sentir. Creer en Dios sin verlo es, en sí misma, una prueba de Su grandeza, de Su poder y de Su infinito amor.
Hoy, más que nunca, afirmo mi fe en Dios. Justo ahora que me pone a prueba con situaciones que desafían mi fortaleza, mi espíritu y hasta mi temple como artista marcial. Pongo mi vida —y la de mi familia— en sus manos. Él, como buen Padre, sabrá guiar el timón y llevarnos a buen puerto.




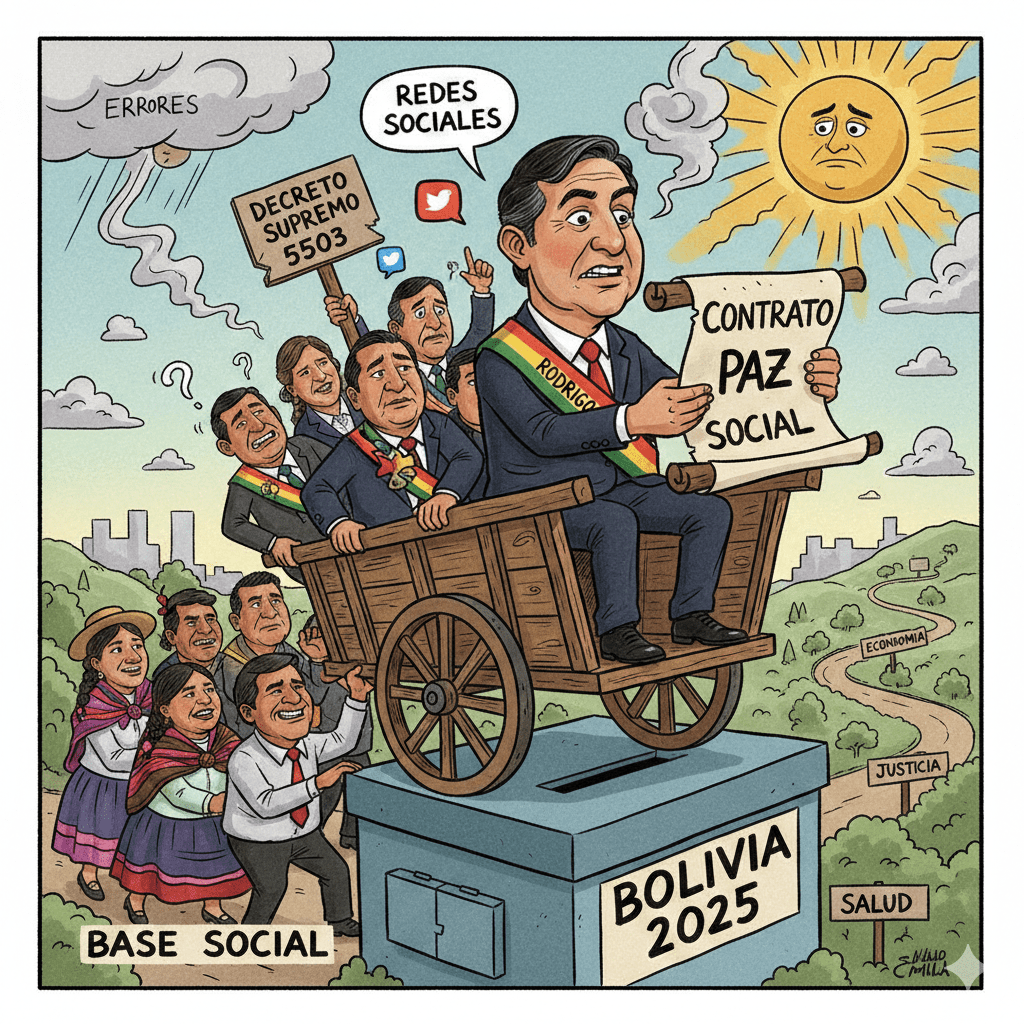

Deja un comentario