Por Chelo Urjel
Hay una formación que no viene en manuales, no entrega certificados ni se cuelga en la pared. No tiene pensum, pero sí consecuencias. Es la que se recibe en cada conversación incómoda, en cada sobremesa larga, en cada silencio compartido, en cada discusión mal cerrada y en cada amistad que sobrevive al tiempo. Esa formación, la invisible, suele ser la que más pesa, aunque rara vez se la reconozca como tal.
A lo largo del 2025, varias reflexiones terminaron orbitando alrededor de la misma idea: no todo lo que nos define se aprende, muchas cosas se absorben. En “El chip casi imposible de cambiar” aparecía esa tensión constante entre lo que creemos controlar y lo que ya viene instalado: hábitos, reacciones, miedos, sesgos. La educación invisible actúa exactamente ahí. No cambia el chip de golpe, pero lo va puliendo, rayando o reforzando según las interacciones que acumulamos.
Nos educamos, queramos o no, a través de las personas. Y lo curioso es que esas mismas interacciones pueden ser interpretadas de maneras radicalmente distintas según el contexto, el observador y el momento. Lo que para uno fue una conversación formativa, para otro fue irrelevante. Lo que alguien percibe como fricción, otro lo recuerda como impulso. Y ahí aparece una lección incómoda: no todo lo que nos forma tiene el mismo impacto para todos, ni debería tenerlo.
Hace poco me preguntaron cuánto influyó, más allá de los valores de mi casa —los más determinantes y permanentes de mi formación, construidos por mis padres—, la sociedad en la que vivo hoy, comparada con las experiencias que tuve fuera de este círculo. La pregunta parecía asumir que lo cercano, por repetición, debía pesar más. Mi respuesta fue simple, aunque no necesariamente cómoda: mis experiencias afuera tuvieron un peso enorme en mi formación. Tal vez desproporcionado. No porque fueran mejores, sino porque me sacaron del molde, me obligaron a contrastar, a cuestionar y, sobre todo, a elegir.
Eso no le resta ni un milímetro al rol de mis padres, hermanos, tíos, abuelas, esposa, hijos y familia en general. Ellos pusieron el cimiento. Pero sobre ese cimiento también construyeron los amigos de la infancia, los que siguen ahí, increíblemente, con interacción diaria, y los pocos amigos y familias con los que hoy compartimos actividades, conversaciones y silencios en esta ciudad. Pocos, pero suficientes. Porque nunca fue una cuestión de cantidad.
Luego están los pasajeros. Personas que entran a la vida casi sin aviso y que, sin prometer nada, se quedan. No por costumbre, sino por afinidad. Porque hay algo alineado: una forma de mirar a la gente, una idea compartida de lo que vale la pena construir, una filosofía de vida que no necesita ser idéntica para ser compatible. En “El sorbo olvidado” aparecía esa idea de detenerse, observar y reconocer qué vale la pena seguir tomando y qué ya no. Las personas funcionan igual: no todo vínculo merece ser renovado, pero algunos, cuando son genuinos, se vuelven esenciales.
Lo verdaderamente importante de toda esta reflexión no está en hacer un inventario de influencias, sino en entender que las relaciones necesitan ser alimentadas. No de manera solemne ni forzada, sino cotidiana. Un mensaje, una conversación honesta, una diferencia bien llevada. Porque incluso cuando no compartimos las mismas visiones en todas las facetas, hay algo que nos une. Y si ese algo no fuera genuinamente bueno, ya se habría roto.
La vida se encarga de romper lo que no tiene sustancia. Lo hace sin pedir permiso y con una eficiencia admirable. Relaciones que se sostienen solo por inercia, por conveniencia o por apariencia suelen desplomarse tarde o temprano. A veces por egos que crecen más rápido que la tolerancia. A veces por diferencias que no son accesorias, sino fundamentales en la visión de mundo. Y otras, las más silenciosas, por traiciones pequeñas, normalizadas por una cultura que confunde viveza con inteligencia.
Por eso es ingenuo pensar que las relaciones sin rumbo funcionan. Pueden durar, sí. Pero durar no es lo mismo que funcionar. Funcionar implica intención, coherencia y una mínima alineación ética. No total, pero sí suficiente. Cuando eso no existe, el desenlace no es una tragedia: es una consecuencia.
Y aun así, incluso después de aceptar que muchas relaciones terminan como consecuencia y no como tragedia, hay excepciones silenciosas, sobre todo cuando se trata de familia. Momentos en los que dos personas, sin borrar el pasado ni reescribir la historia, deciden bajar el orgullo lo suficiente como para dar un primer paso. No es reconciliación ni absolución. Es algo más simple y más humano. Hay formas de afecto, quizá jerárquicas, quizá más maduras, difíciles de nombrar, que no buscan cerrar heridas de inmediato, sino permitir que dejen de sangrar. Tal vez esas relaciones nunca estuvieron realmente sin rumbo; tal vez lo perdieron en el ruido, en el tiempo o en el orgullo. Y a veces, cuando todo parece definitivo, aparece un sendero pequeño, casi imperceptible. No promete reconstrucciones ni finales felices. Solo deja abierta la puerta.
Si algo dejó claro el 2025, en estos textos y fuera de ellos, es que las percepciones externas no deberían desviarnos de nuestras metas. Pueden influir poco, mucho o nada. Algunas aportan perspectiva. Otras sirven como advertencia. Muy pocas cambian realmente el rumbo. El error está en permitir que una opinión aislada, momentánea o interesada reconfigure lo que uno ya sabe hacia dónde va.
La formación real no es la que te define desde afuera, sino la que te ayuda a decidir desde adentro. Y en ese proceso, cada persona que aparece en el camino cumple un rol, aunque no siempre sepamos cuál en el momento. Algunas enseñan por presencia, otras por contraste y unas cuantas por ausencia.Tal vez esa sea la conclusión no escrita de todos estos artículos: nada se cruza por casualidad, pero no todo está destinado a quedarse. Y entender esa diferencia, sin rencor, sin drama y sin nostalgia excesiva, también es parte esencial de la educación invisible.




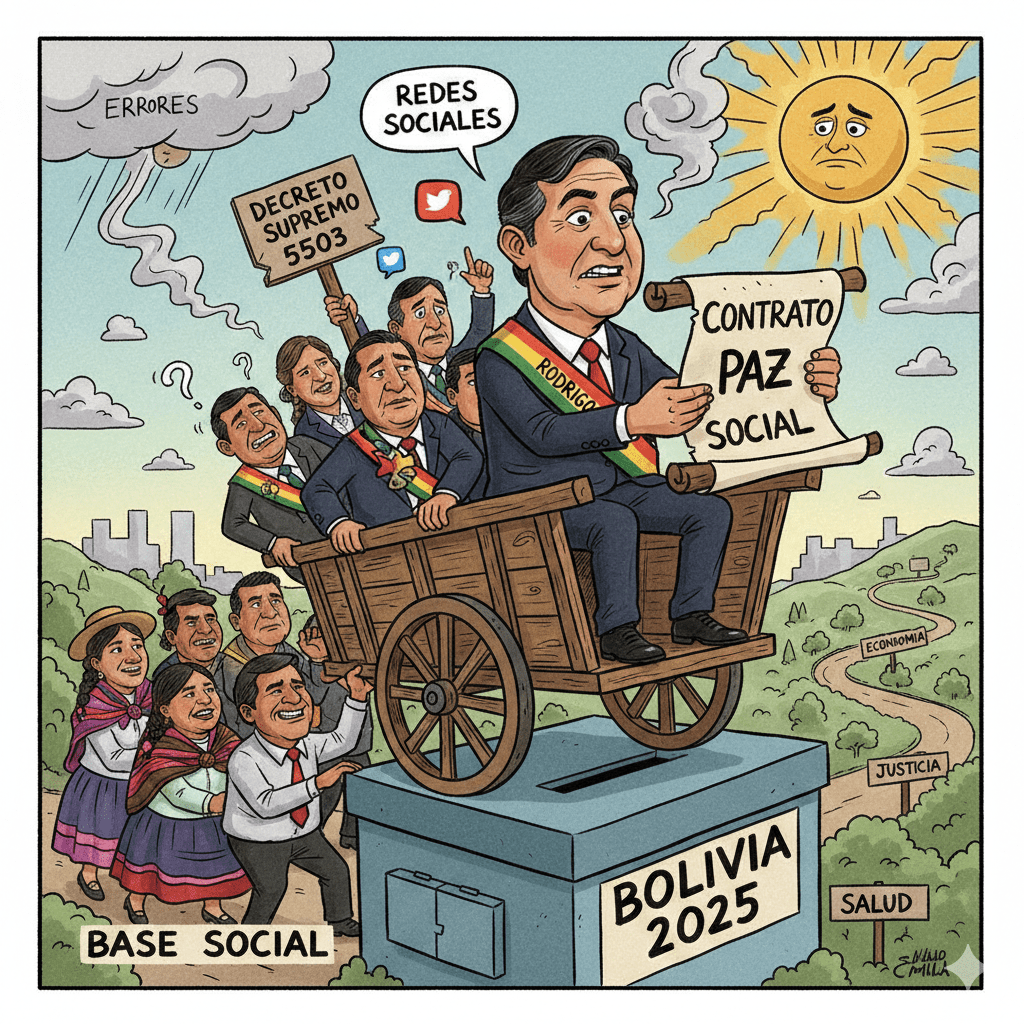

Deja un comentario